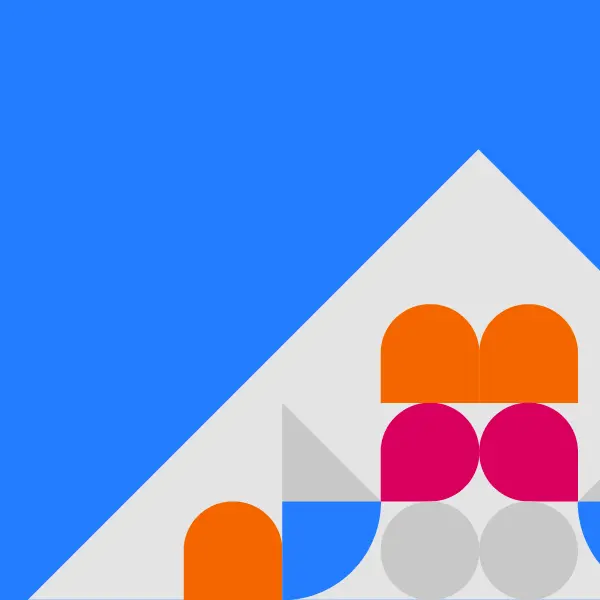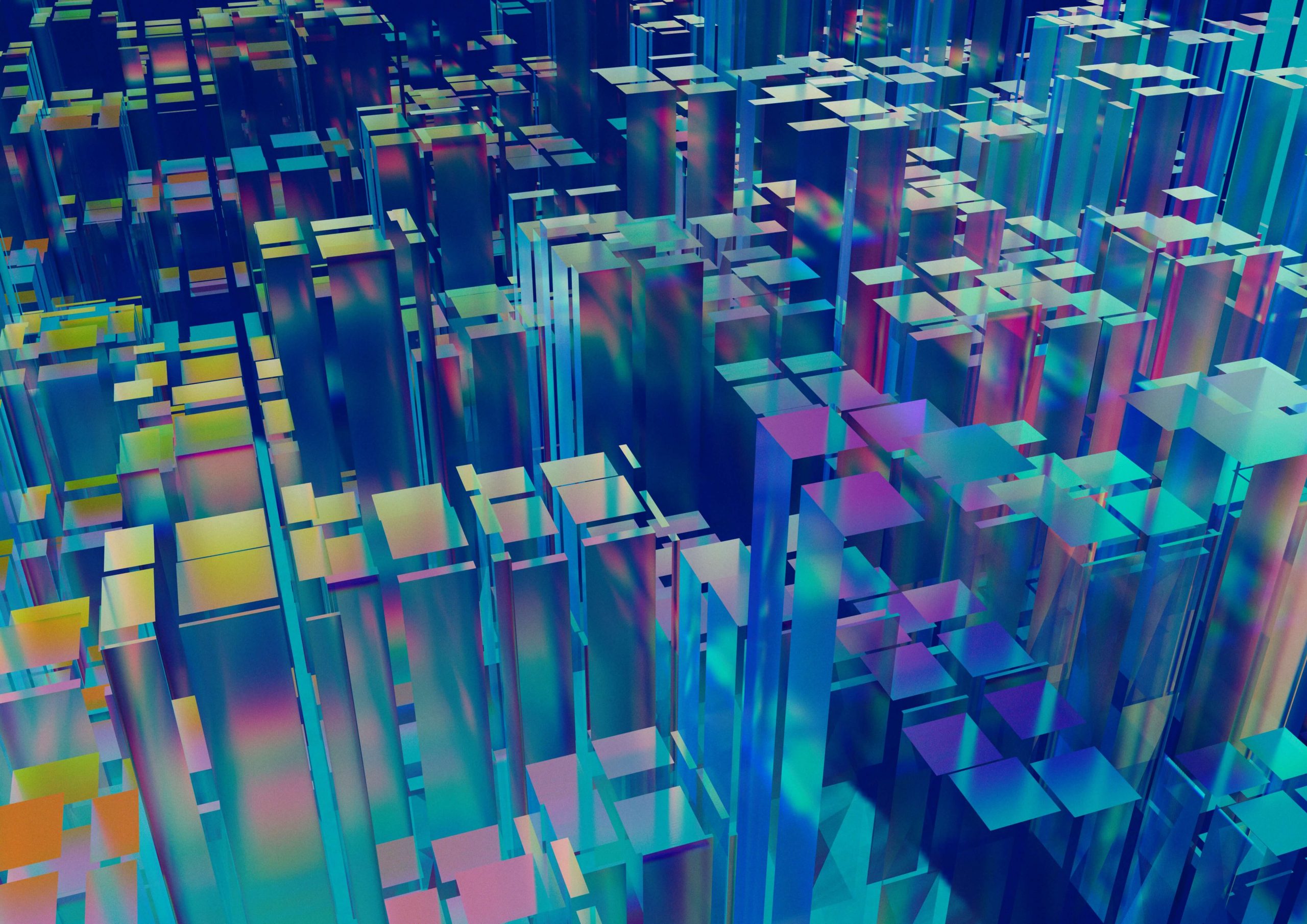Resumen generado por IA
La Fundación Innovación Bankinter destaca su programa Akademia por la rigurosa selección de estudiantes, la calidad de sus docentes y el enfoque innovador de sus contenidos. Joan Vázquez, ingeniero industrial y doctor en matemáticas, comparte cómo este programa le amplió la visión más allá de la ingeniería, destacando el valor del intercambio interdisciplinar y la importancia de herramientas como LinkedIn para su desarrollo profesional. Tras su formación académica y experiencia en I+D industrial, actualmente es Scientific Officer en el Consejo Europeo de Investigación (ERC), donde participa en la evaluación de proyectos para financiar investigaciones de excelencia en Europa.
Joan explica que el ERC selecciona proyectos mediante un proceso riguroso con expertos que evalúan las propuestas y entrevistan a los investigadores, otorgando becas significativas. En Europa, la investigación se financia bajo enfoques “top-down” y “bottom-up”, permitiendo tanto la exploración libre como la alineación con prioridades políticas. Destaca áreas prometedoras como las matemáticas aplicadas a la inteligencia artificial y el quantum computing, campo que aún está en desarrollo tecnológico pero con gran potencial, especialmente en criptografía post cuántica. Su consejo a jóvenes investigadores es especializarse profundamente en un nicho para ser referentes.
Finalmente, Joan resalta que España es un actor relevante en investigación europea y menciona innovaciones en algoritmos y computación eficientes, subrayando la necesidad de reducir el impacto medioambiental de la simulación computacional. Considera que el futuro de la innovación pasa por nuevos paradigmas matemáticos y tecnológicos que mejoren la eficiencia y sostenibilidad.
Descubre cómo Joan Vázquez, un apasionado de las matemáticas y la innovación, ayuda a que la investigación de base sea el motor de la innovación en Europa
En la Fundación Innovación Bankinter estamos muy orgullosos de los alumni que han participado en nuestro programa Akademia.
El diseño y ejecución del programa lo distinguen de otros: desde la meticulosa selección de los estudiantes, el enfoque del contenido de las clases, hasta la calidad de los docentes que las ofrecen. Esto resulta en que nuestros alumnos sean individuos apasionados por la innovación, dispuestos a brindar perspectivas frescas y soluciones innovadoras en sus áreas de especialización.
En esta ocasión entrevistamos a Joan Vázquez, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) e ingeniero de doble grado por la prestigiosa CentraleSupélec francesa.
Cuando terminó sus estudios de ingeniería, siguió el consejo de Galileo: «Si volviera a empezar mis estudios, seguiría el consejo de Platón y empezaría por las matemáticas». Tras 4 años de investigación académica (con un Master en Investigación Matemática y un Doctorado en Matemáticas) y 4 años de I+D industrial, ahora es Scientific Officer del Consejo Europeo de Investigación (ERC).
A continuación, resumimos la entrevista que mantuvimos con Joan:
¿Qué es lo que más te gustó del programa Akademia?
Recuerdo que había diez temas que estaban muy bien seleccionados, con materiales muy bien preparados y con ponentes muy interesantes; desde inteligencia artificial hasta el papel de la energía en la innovación. Esto cambió mi visión sobre estos temas. Me gustó también el intercambio de puntos de visto sobre esos temas con el resto de compañeros, que tenían perfiles muy diversos (bellas artes, empresariales, etc.), lo que te hacía salir de tu forma de pensar, más de ingeniería y matemáticas en mi caso. También me gustó mucho la forma de transmitir ideas sobre la innovación de Fernando Alfaro.
Además, una de las primeras cosas que te dicen al entrar en Akademia es que te crees un perfil en LinkedIn. Y para mí, ha sido fundamental en mi trayectoria profesional; mis trabajos en Bélgica los he encontrado a través de LinkedIn. En definitiva, Akademia te aporta una visión profesional más allá de la académica y tiene un impacto positivo en los estudiantes. Pienso que es un programa necesario.
¿Qué te motivó a hacer el Máster y el Doctorado al acabar ingeniería?
En Industriales las asignaturas que más me gustaron fueron Calculo, Álgebra, Ecuaciones Diferenciales, las que en general menos gustaban a otros estudiantes. La verdad es que empecé Industriales sin mucha orientación previa, ya que mis padres no son universitarios y la orientación educativa en el instituto tampoco era muy potente. Me matriculé en ingeniería industrial porque era diverso, amplio y tenía buenas salidas profesionales. Pero me di cuenta de que lo que realmente me gustaban eran las Matemáticas. Así que surgió una oportunidad de hacer el Máster en Matemáticas con una beca, lo hice y de ahí surgió la oportunidad de hacer el Doctorado.
Esto me permitió trabajar como ingeniero de I+D en temas muy interesantes de matemáticas aplicadas en la industria desde Bélgica (Septentrio, Tenneco).
Como Scientific Officer del Consejo Europeo de Investigación, ¿cuál es vuestra forma de seleccionar qué investigaciones financiar?
En Europa somos muy buenos en Investigación, en España también. Pero fallamos un poco en Innovación. Ahora se ha creado el Consejo Europeo de Innovación, emulando lo que hacemos desde el Consejo Europeo de Investigación, para intentar cubrir ese gap.
A nivel de investigación europea, nosotros evaluamos los mejores proyectos de Investigación para financiarlos. Tenemos que seleccionar a los mejores de los mejores. Ese es nuestro gran reto. Para eso montamos paneles de expertos que evalúan las propuestas de los investigadores. Estos expertos son profesionales y académicos de las distintas ramas, con visión muy amplia y gran experiencia. Después de un primer filtrado, se contrata a expertos especialistas en los temas en cuestión para hacer una evaluación detallada de cada proyecto. Y a partir de ahí, se entrevista a los investigadores que han presentado la propuesta y se decide a quién financiar. Es un proceso que dura aproximadamente un año y es muy intenso y muy exigente con los investigadores. Nuestras becas van desde 1,5 millones a 2,5 millones de euros a nivel de investigadores individuales, e incluso hay caso en que se pueden dar cantidades mayores.
Al final, el proceso es tan intenso y tan meticuloso que, para los investigadores seleccionados, es como haber recibido un sello de calidad, aparte de la financiación.
¿Cómo se deciden las líneas de investigación en las que invertir desde la Unión Europea?¿Qué líneas son más prometedoras?
Uno de nuestros principios, dentro del Consejo Europeo de Investigación, es que no hay líneas de investigación prestablecidas. Ni podemos manifestar preferencias. Me explico:
En la Unión Europea, hay dos estrategias de financiación a la investigación, según su enfoque: «top-down» y «bottom-up». Estas estrategias se emplean en conjunto para avanzar en el conocimiento y abordar los desafíos actuales y futuros. En el enfoque «top-down», las prioridades y temas de investigación son definidos por la Comisión Europea y buscan abordar desafíos específicos y definidos previamente, alineados con las prioridades políticas y socioeconómicas de la UE. Es el caso de Programas como Horizonte 2020 o su sucesor, Horizonte Europa, dentro de las rúbricas Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea y Europa Innovadora. En el enfoque “bottom-up”, los investigadores tienen la libertad de proponer temas y proyectos de investigación basados en sus intereses y experiencia, sin un marco temático predefinido. Este enfoque fomenta la exploración de nuevas ideas y campos. Es lo que se denomina Ciencia Excelente dentro del Programa Horizonte Europa y tiene aproximadamente un 17% del presupuesto global del programa. La idea detrás de nuestro trabajo es que son los investigadores los que mejor saben qué ideas explorar.
Dentro del panel de Matemáticas, que es en el que yo trabajo, en el Congreso de Matemática Aplicada e Industrial que se celebró en Tokio el pasado mes de agosto, uno de los temas que está despertando más interés es el de matemáticas aplicadas a la inteligencia artificial, a nivel de nuevos algoritmos y con foco en que sean interpretables.
Quantum computing es un campo que está ganando mucha atención. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el potencial real de la computación cuántica y cómo crees que impactará en la sociedad?
Pues la verdad es que aún no se sabe. Lo que está siendo muy interesante es todo el movimiento alrededor de la criptografía post cuántica (PQC), es decir, criptografía clásica en ordenadores actuales que sea robusta frente a ataques desde futuros ordenadores cuánticos.
En lo que no estoy tan al día es en qué nivel tecnológico estamos en computación cuántica. Matemáticamente y a nivel de Física, es un problema resuelto. Estamos ahora en ver cuál es la mejor tecnología de base que permita llevarlo a la práctica con los necesarios niveles de robustez, fiabilidad, etc. Hay diferentes tecnologías de base y diferentes compañías, y quiero entender en qué punto nos encontramos sobre la viabilidad de cada una de ellas. En una futura sesión de Akademia que tendremos algunos antiguos alumnos, espero ponerme al día.
¿Qué consejo darías a los jóvenes investigadores que están interesados en adentrarse en el mundo del quantum computing?
Durante el doctorado, hice una estancia en Japón, siete meses, en el Instituto Nacional de Informática de Tokio, dedicándome a quantum computing. Lo primero que hice y que recomendaría, es leer y estudiar el libro de referencia en este campo: Quantum Computation and Quantum Information. De todas formas, mi consejo es que en el mundo de la investigación tienes que ser el mejor. Y para eso, aunque nos hablan mucho de la multidisciplinariedad, te tienes que hiper especializar. Echando la vista atrás, creo que yo falle en eso: dejé de ser competitivo como investigador por no especializarme. Si quieres dedicarte a la investigación, encuentra tu pequeño nicho, algo concreto que te gusta, y conviértete en la referencia en eso. La interdisciplinariedad vendrá de los equipos, pero no a nivel personal, más allá de tener conocimientos generales.
¿Cómo ves el papel de España en el ámbito de la investigación a nivel europeo e internacional?
España es un buen referente en investigación. Tenemos muy buenos investigadores, reconocidos mundialmente y así creo que seguirá siendo. Desde el Consejo Europeo de Investigación hemos financiado hasta la fecha casi 1.000 proyectos con investigadores españoles por un importe total cercano a los 1.500 millones de euros, habiendo evaluado más de 10.000 propuestas.
¿Qué proyecto o iniciativa te ha causado mayor impresión durante tu tiempo en el Consejo Europeo de Investigación?
Pues mira, por ceñirme al ámbito de las Matemáticas y por destacar uno donde el investigador principal es español, el proyecto GAPS, liderado por David Pérez-García, matemático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del ICMAT, es muy interesante: está relacionado con cuántica y estudia los estados cuánticos de la materia. Por poner un símil, es como la tabla periódica de Mendeléyev, pero con los estados de la materia. Trabajan en encontrar nuevos estados de la materia más allá de los conocidos (gaseoso, líquido, sólido, plasma), desde un punto de vista matemático. Además, demostraron que, igual que en Matemáticas existen problemas irresolubles, en Física también. Esto se publicó en Nature y se ha seleccionado por la Comisión Europea como un caso de Divulgación: Por qué siguen sin conocerse los estados cuánticos de la materia.
Mirando hacia el futuro, ¿dónde ves las mayores oportunidades de innovación?
Creo que se producirán grandes innovaciones en los algoritmos y las plataformas de computación para hacerlos mucho más eficientes a nivel de consumo energético y de tiempos de procesamiento.
Existe una preocupación real sobre el impacto medioambiental de la computación. Los métodos numéricos utilizados hasta ahora han llegado a un punto de consumo de recursos excesivo. Para ilustrarlo, en el Congreso de Matemática Aplicada e Industrial que os comentaba, Alfio Quarteroni, que obtuvo el Premio Lagrange de Matemática Aplicada, nos contaba que, para hacer la simulación de 1 segundo del funcionamiento del corazón de manera muy detallada, necesita un superordenador trabajando 4 horas, con un coste de 2.000€, consumiendo 100 kW/hora y emitiendo 35 Kg de CO2.
Dado el enorme gap que existe entre el consumo real de un corazón funcionando durante 1 segundo y los recursos que lleva simularlo en un ordenador, se abre una gran oportunidad de innovación en la forma en que modelizamos y representamos el mundo. Habrá que pasar de las ecuaciones diferenciales y los chips que se utilizan hoy en día a nuevos paradigmas matemáticos, algorítmicos y de procesadores.
¡Muchas gracias Joan! ¡Y muchos éxitos!
Si quieres conocer los testimonios de otros alumni de Akademia, aquí puedes verlos.
Si quieres saber más sobre el programa Akademia, te invitamos a visitar la web de la Fundación.

Fundador en Madiva