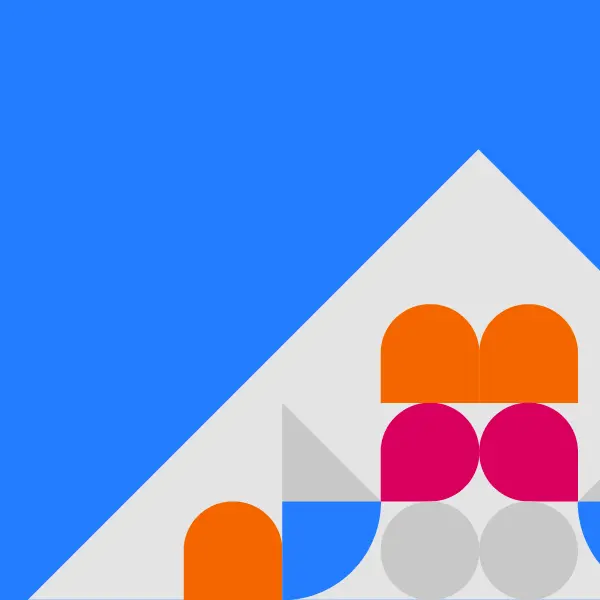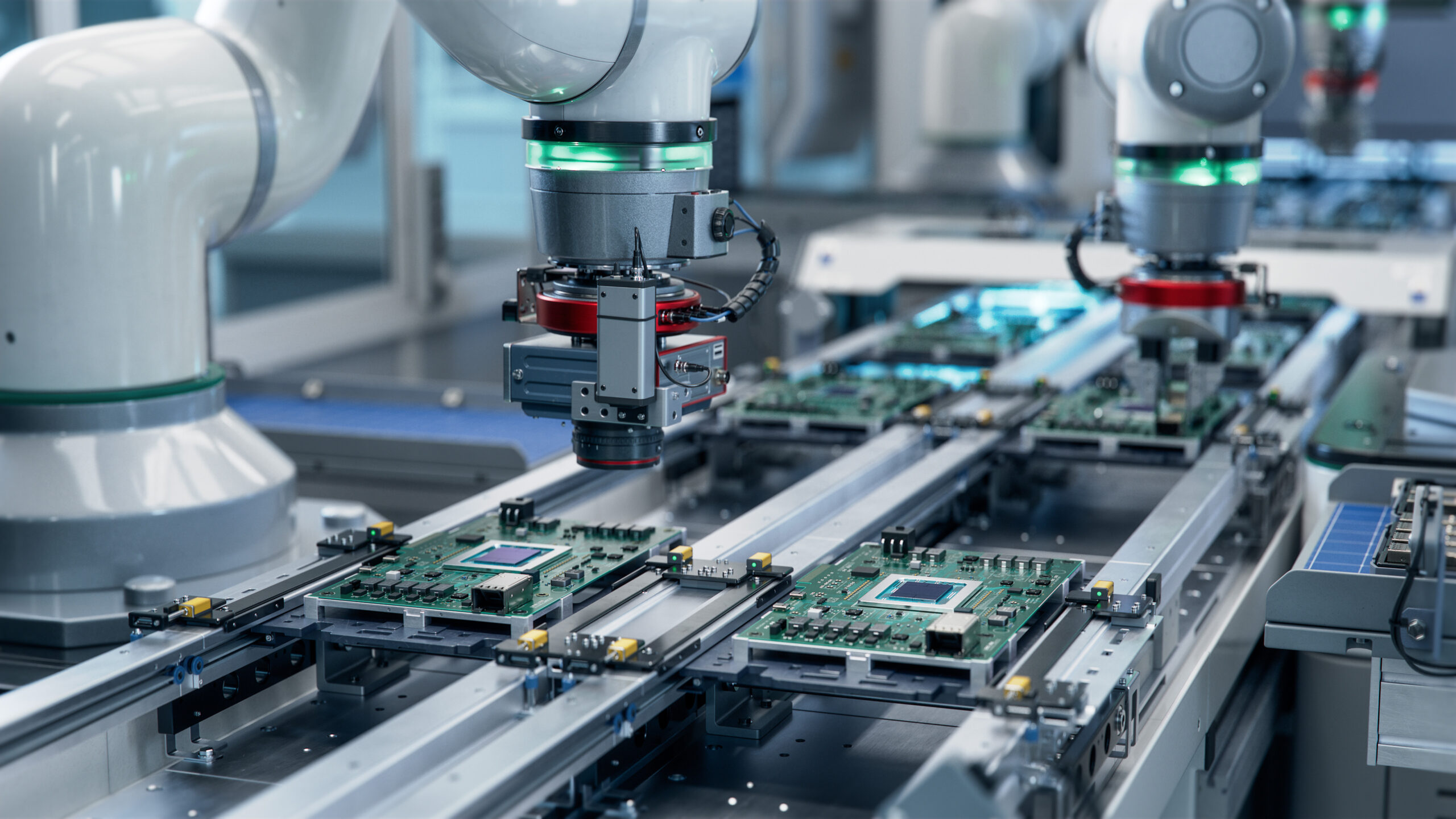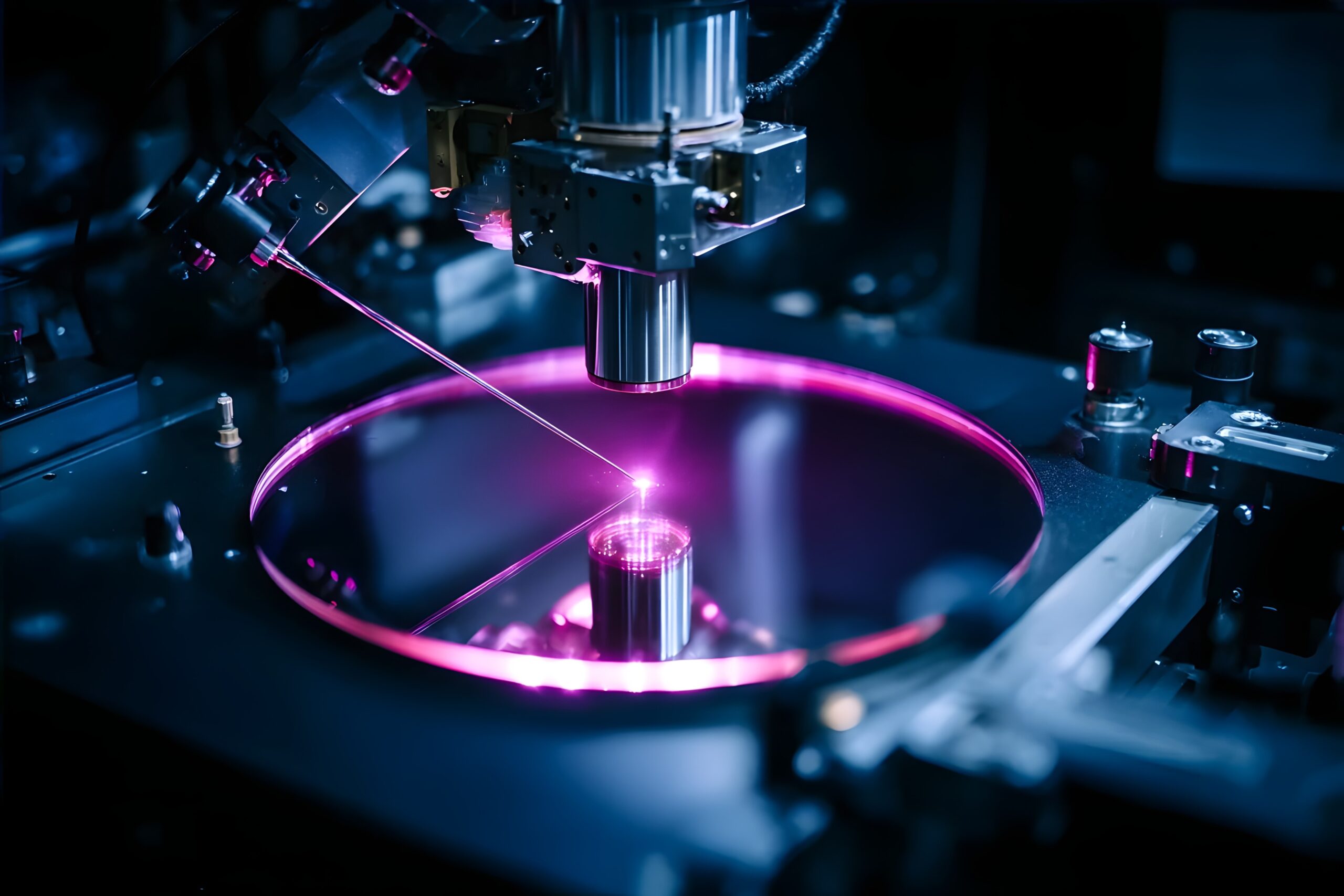Resumen generado por IA
El podcast Innoverse de Fundación Innovación Bankinter contó con la participación de David Bueno, experto en neuroeducación, disciplina que combina pedagogía y neurociencia para potenciar el aprendizaje. La neuroeducación busca entender cómo el cerebro aprende, especialmente considerando factores emocionales como la confianza, la motivación y la sorpresa, que mejoran la retención y el interés por aprender. Bueno destaca que emociones positivas, como la alegría, facilitan el aprendizaje, mientras que el miedo lo dificulta, afectando la disposición a continuar aprendiendo. Además, enfatiza la importancia de reconocer las diferencias individuales en el aula y adaptar los retos educativos para que sean accesibles y estimulantes para todos los alumnos, favoreciendo el trabajo colaborativo como estrategia para integrar estas diversidades.
El aprendizaje colaborativo activa múltiples áreas cerebrales y refuerza el conocimiento a través del apoyo mutuo, siempre que los retos sean adecuados al nivel de cada estudiante. También se resalta la necesidad de que el esfuerzo se vea recompensado emocionalmente para evitar el abandono. En cuanto a afrontar la incertidumbre del futuro, David Bueno propone cultivar la curiosidad en lugar del miedo, pues esta emoción impulsa la creatividad y el bienestar. La neuroeducación, a través de la metacognición, permite transformar el miedo en curiosidad y promueve una educación más empoderadora, colaborativa y adaptada a los tiempos actuales, siendo una herramienta clave para mejorar el sistema educativo y el bienestar social.
Desde la neuroeducación se pueden diseñar estrategias educativas que permitan conseguir personas más curiosas, más empoderadas, más seguras de sí mismas y de su entorno, más colaborativas. Descubre, en este Innoverse, lo que la neuroeducación está aportando a las estrategias pedagógicas, con el profesor David Bueno.
Innoverse, el podcast de Fundación Innovación Bankinter, recibe a David Bueno, un referente internacional en neuroeducación.
¿Qué es la neuroeducación? Es una disciplina que se propone aprovechar al máximo el potencial de los alumnos para que todas y todos puedan aprender mejor. La neuroeducación fusiona las estrategias pedagógicas con lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Lo hace buscando la base científica detrás de prácticas que se llevan a cabo desde hace muchos años por intuición. Entre otras cuestiones, la neuroeducación se plantea qué elementos pueden optimizar el aprendizaje de los alumnos, mantener su atención y lograr que la enseñanza sea una experiencia placentera que quieran repetir.
Se trata de una cuestión de calidad más que de cantidad: de poco sirve acumular conocimientos si después se olvidan con facilidad, no se sabe cómo aplicarlos o no despiertan el más mínimo interés.
Para diseñar un entorno educativo que realmente consiga optimizar el rendimiento académico de todos los alumnos son imprescindibles factores como la confianza, las emociones, la motivación, el interés o la sorpresa. Todos ellos provocan respuestas en nuestro cerebro que permiten sacar el máximo partido al proceso educativo.
Para hablar de esta disciplina, en nuestro podcast #Innoverse, conducido por la periodista científica Esther Paniagua, hemos contado con David Bueno, Doctor en Biología, profesor e investigador de la Sección de Genética Biomédica, Evolutiva y del Desarrollo de la Universidad de Barcelona y director de la Cátedra de Neuroeducación, también en la Universidad de Barcelona. También ha sido investigador en la Universidad de Oxford, y ha realizado estancias en el European Molecular Biology Laboratory de Heidelberg, en Alemania, en la Universidad de Innsbruck, en Austria, y en el Cold Spring Harbour Laboratory de Nueva York.
En el ámbito de la divulgación científica, el profesor Bueno ha publicado veinte libros de divulgación y ensayo, así como varios libros de texto.
Definición de neuroeducación, por David Bueno
¿En qué consiste esta disciplina y qué es exactamente lo que buscan los investigadores como David que se dedican a esto?
Lo que buscan es aprovechar todos los conocimientos que tienen en neurociencia y generar conocimientos nuevos, también en neurociencia. Aprovecharlos para aplicarlos al mundo de la educación, para entender qué implica para un cerebro humano adquirir conocimientos nuevos. Para ver por qué hay etapas (infancia, adolescencia), en la que hay conocimientos que se adquieren mejor que en otras etapas.
Entender incluso cómo todo aquello que aprendemos y, muy especialmente, cómo lo aprendemos, esto es, el estado emocional con que adquirimos conocimientos nuevos, también condicionan la manera como continúa construyéndose el cerebro y, por lo tanto, la manera como también están influyendo en cómo aprenderemos en el futuro y en cómo seremos, en cómo nos percibiremos a nosotros mismos, en cómo nos relacionaremos con nuestro entorno.
Es decir, acercar estos dos mundos (neurociencia y educación) que hasta hace una docena de años parecían mundos invisibles, pero que dependen absolutamente uno del otro. Aprendemos con el cerebro y el cerebro nos permite continuar aprendiendo al mismo tiempo que se ve influido por todo aquello que nosotros aprendemos.
El aspecto emocional del aprendizaje
¿Por qué se nos quedan grabadas ciertas cosas que aprendemos y no otras? ¿Por qué a algunas personas les encanta aprender y a otras les aburre?
Normalmente todo aquello que tenga componentes emocionales lo aprendemos con más eficiencia que si no hay componentes emocionales. Y eso tiene un motivo muy simple según David: las emociones son patrones de conducta de respuesta automatizados que se desencadenan ante una situación que requiera urgencia. Cualquier respuesta reflexiva es siempre más lenta que una respuesta emocional. Las emociones nos permiten responder rápidamente cuando hay una urgencia, por eso son tan importantes para sobrevivir. Sin emociones no sobreviviríamos: por ejemplo, sin miedo para escondernos o huir de una amenaza. O sin alegría para podernos relacionar con las demás personas.
Las emociones son tan importantes que cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas, es interpretado por el cerebro como algo importante. Es decir, las emociones nos permiten ganar en eficiencia de aprendizaje.
Pero no todas las emociones son iguales. Por ejemplo, el miedo, que es una emoción básica, se ha utilizado en otras épocas. Pero es contraproducente. Si cada vez que tengas que aprender algo, tu cerebro conecta las redes neuronales asociadas con el miedo, no querrás aprender cosas nuevas.
Por eso hay personas que no quieren continuar progresando intelectualmente. Porque hubo miedo es sus aprendizajes. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa son las estrategias basadas más en la alegría.
Alegría entendida como emoción que transmite confianza. La clave entonces es una educación basada en la confianza, en la sorpresa, en el estímulo, en el reto asequible. Lo que hace es no solo afianzar bien esos aprendizajes, sino transmitir ganas de continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida. Porque confiamos, porque nos sentimos satisfechos con aquellos retos que nos estamos planteando.
La neuroeducación para todos y cada uno
Todos somos diferentes y en un aula con 20 o 30 alumnos te encuentras siempre alumnos brillantes y siempre te encuentras con personas que les cuesta muchísimo más. Porque cada cerebro es diferente. En estas diferencias, hay un componente genético. Tenemos casi 8.000 genes que funcionan dentro de nuestro cerebro y que están condicionando todos los aspectos de nuestro comportamiento y de los aprendizajes. Hay personas con más predisposición genética a la memoria, a la creatividad, a la atención, a la motivación, a cualquier aspecto que nos podamos imaginar, que otras.
Lo que hay que hacer es aceptar que las diferencias existen y ver cuál es la mejor forma de gestionarlas.
Lo importante es, sabiendo que en un aula hay diferencias (entre personas, genéticas, incluso en cuanto a los aprendizajes previos), que cada alumno puede encontrar satisfacción, recompensa en continuar progresando, en continuar aprendiendo cosas nuevas. ¿Cómo se consigue esto? Nos dice David que se consigue proponiendo a los alumnos retos que puedan ser abordados desde los distintos niveles de cada alumno. Retos que puedan ser abordados sabiendo que los alumnos sienten la confianza de que son retos exigentes pero asequibles.
En el momento en que un alumno ve que un reto no es asequible, se desconecta. De modo similar, si es demasiado fácil, no se motiva lo suficiente y también desconecta.
Trabajo en equipo como estrategia educativa en la diversidad
Una de las formas de conseguir integrar todas estas distintas diversidades que hay en un aula es a través del trabajo colaborativo. Se propone un reto para todos los alumnos, agrupados en equipos. Y se piensa de manera que cada alumno tenga que aportar algo propio, exclusivo, para conseguir superar ese reto. En este escenario, al alumno que es brillante, se le propone un reto más difícil para que le resulte estimulante. Y al alumno que le cuesta un poquito más, se le propone un reto que sea un poco más sencillo para que también lo vea asequible, pero que sea un reto indispensable para el equipo.
El objetivo es que todos tengan retos estimulantes y asequibles y que se sientan imprescindibles para el resto de sus compañeros.
Para que los alumnos no piensen que distintos retos son injustos, el docente debe valorar que está aportando cada uno y saber gestionar bien un trabajo en equipo. Esto es, hacer ver a cada uno que es indispensable para el resultado final y que lo que se le pide está en línea con sus capacidades.
Se han realizado estudios donde se evalúan cómo funcionan las estrategias de trabajo colaborativo en la educación y como cambian los resultados.
Por ejemplo, hay estudios hechos con resonancia magnética funcional. Es un sistema que permite monitorizar cómo se está activando el cerebro. En vivo y en directo. Y lo que se ve es que cualquier aprendizaje que tenga componentes sociales, que se haga con otras personas, activa muchas más zonas del cerebro y cuantas más zonas se activan del cerebro, con más eficiencia se realiza el aprendizaje.
Esto ocurre en dos direcciones: cuando un alumno se ve apoyado por sus compañeros, se fijan mejor sus aprendizajes. Y cuando un alumno apoya a sus compañeros, también fija mejor esos aprendizajes.
El aprendizaje colaborativo lo que permite es esto: verte apoyado cuando algo no te sale bien y apoyar a los demás cuando ves que algo no les sale bien, porque todos son necesarios para conseguir superar ese reto.
Para que esto funcione, insiste David, tiene que proponerse un reto que implique exigencia cognitiva pero adecuada al rendimiento de cada uno.
La necesidad del esfuerzo para aprender
En el aprendizaje debe haber esfuerzo. El problema surge cuando el esfuerzo que dedican los alumnos no se ve recompensado por el entorno.
Recompensado no en el sentido de premios, sino mediante la mirada de aprobación, de confianza de los docentes y de los progenitores.
Cuando pensamos que el alumno podría haberlo hecho mejor, debe reconducirse el esfuerzo desde la aprobación y desde la empatía, implicándose el docente en la solución.
Si el esfuerzo no es recompensado, si no se produce una gratificación emocional, se producirá el abandono de la tarea por parte del alumno.
Neuroeducación para ayudarnos a afrontar el futuro
¿Cómo puede ayudarnos la neuroeducación a afrontar la sensación de cambio constante, la incertidumbre ante el futuro?
Según David Bueno, la principal ayuda es entender como nos está funcionando el cerebro ante las incertidumbres, ante los cambios, ante las novedades.
Hay dos maneras radicalmente opuestas de responder: con miedo y con curiosidad.
Nadie está anclado en uno de estos dos extremos. Todos estamos en algún punto intermedio. A continuación, se exponen estos dos extremos:
El miedo ante el futuro
Hay personas que, ante un cambio, ante una novedad, ante una incertidumbre, suelen responder con miedo. El miedo es una emoción básica, imprescindible cuando hay una amenaza real. El problema es tener la tendencia a responder con miedo ante cualquier cambio que haya. Son personas poco transformadoras, poco proactivas, porque si eres proactivo, tú generas las novedades. Al final, personas con menos capacidad de aprendizaje y con menos calidad de vida, porque el miedo es una sensación incómoda.
La curiosidad ante el futuro
¿Cuál es el otro extremo? Hay otro tipo de personas que tienen tendencia a responder con curiosidad. La curiosidad es una mezcla de reflexión y de algunas emociones, como por ejemplo la alegría entendida como confianza.
Para sentir curiosidad debemos sorprendernos de las novedades. Las personas con curiosidad son personas más transformadoras de inicio. Los cambios, las novedades no les dan miedo, las examinan. Personas más proactivas, capaces de generar novedades, porque ser curioso también genera sensaciones de bienestar cuando uno lo descubre. A veces te resulta incluso difícil no continuar generando novedades constantemente. Personas con más capacidad de aprendizaje. Personas con más calidad de vida porque se sienten más a gusto consigo mismas y con su entorno.
Todo esto crea una correlación dentro de nuestro cerebro y pasa por la activación de estas zonas emocionales vinculadas con la curiosidad, la sorpresa, la alegría, en vez de con el miedo: con la reflexión que se genera en otra zona del cerebro diferente y que hay que cultivar desde la primera infancia.
Por tanto, desde la neurociencia, entender cómo funcionan estos procesos nos ayuda a diseñar estrategias educativas que permitan conseguir personas más curiosas, más empoderadas, más seguras de sí mismas y de su entorno, más colaborativas. Porque para confiar en el entorno tienes que confiar en los demás y permitir que los demás confíen en ti. Y todo esto va configurando redes neuronales. Muchas están ya identificadas, otras todavía no. Pero se está avanzando mucho.
Permite por ejemplo diseñar unos estudios que sean mucho más competenciales.
La “competencialidad” no es aprenderte las cosas de memoria. Por supuesto que hay que aprender cosas de memoria. La memoria es tan importante ahora como lo era hace 100 años, aunque parte de la memoria la hemos externalizado en la tecnología digital.
Hay que aprender cosas, pero para aplicarlas a situaciones nuevas. Para poder crear conocimientos nuevos a partir de aquello que has aprendido antes. Todo esto se vincula con esa parte más de curiosidad, más de empoderamiento personal.
Transformando el miedo en curiosidad con la neuroeducación
La forma de ir de un extremo a otro, del miedo a la curiosidad es siendo conscientes: David cree que lo primero es hacer un acto de auto reflexión. Es un proceso mental que se llama metacognición. Es decir, la capacidad de pensar sobre los propios pensamientos. Es tener tiempo sin estrés para pensar. A medida que vamos pensando sobre por qué nos comportamos como nos comportamos, poco a poco, sin darnos cuenta, iremos modificando estos comportamientos cuando nos demos cuenta de que muchos miedos que tenemos son absurdos.
Del podcast Innoverse con David Bueno, se concluye que
la neuroeducación tiene mucho que aportar al sistema educativo y a nuestra manera de aprender, y es sin duda una disciplina muy esperanzadora y potencialmente transformadora.
Puede ser clave ante retos tan importantes como el abandono escolar, el bienestar mental o la prosperidad de las personas.
El test de #Innoverse
En esta sección del podcast, a modo de juego, nuestro invitado responde a tres situaciones imaginarias:
Imagina que tienes que elegir una sola tecnología para mejorar el mundo y que decides escoger la que tiene mayor potencial para hacerlo. ¿Cuál escogerías y por qué?
La humanidad; el ser humano.
Estás en una situación de poder virtualmente infinito, ¿qué reto de la humanidad solucionarías primero?
La violencia.
Tienes unas gafas que te permiten ver el mundo dentro de diez años, ¿qué ves al ponértelas?
Más empoderamiento social para conseguir una vida más digna y dignificante.
Hay pocas cosas tan importantes en la vida como la educación. Esta tiene un alto impacto en nuestro desarrollo profesional, en nuestra calidad de vida e incluso en nuestra salud. Por eso es crucial superar el estancamiento actual del sistema educativo y todos los retos que plantea, y hacer la educación innovadora accesible a todas y a todos.
Los avances en neuroeducación sin duda pueden ayudar a desarrollar modelos educativos más efectivos y amables que tengan en cuenta no solo lo que aprenden los alumnos, sino también cómo aprenden y sus intereses.
Precisamente, la construcción de un nuevo paradigma educativo en un entorno cambiante es una de las tendencias en innovación recogidas en el último informe Megatrends-2022 de Fundación Innovación Bankinter.
Si quieres saber más sobre neurociencia y sus tendencias y aplicaciones, te animamos a visitar la tendencia del Future Trends Forum NEUROCIENCIA.

Doctor en Biología, Profesor e investigador en Universidad de Barcelona