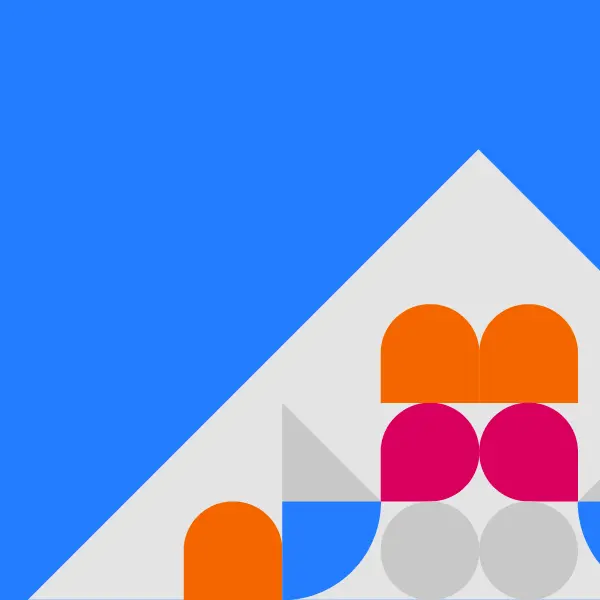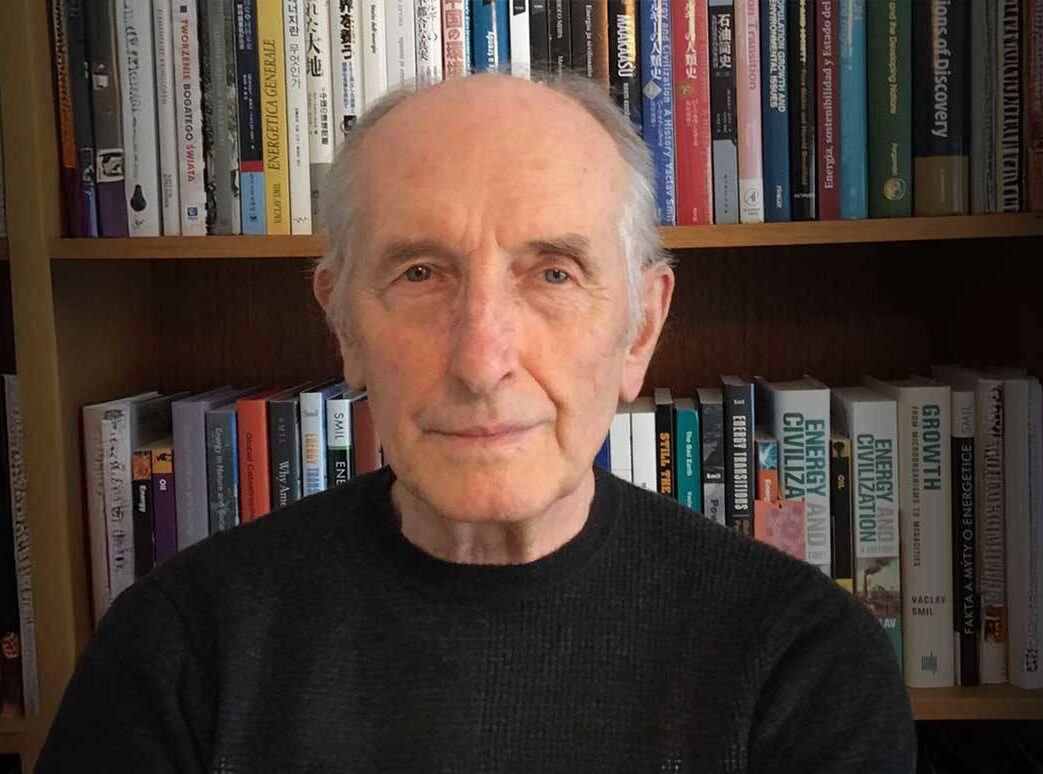Resumen generado por IA
Las estrategias de sostenibilidad han centrado históricamente su atención en la reducción de emisiones de carbono, pero en un mundo con crecientes tensiones ecológicas, sociales y geopolíticas, se requiere una visión más integral. El informe Megatrends 2025 de la Fundación Innovación Bankinter resalta la necesidad de abordar de forma conjunta la energía, el agua y la alimentación para garantizar sistemas resilientes que sostengan la vida en un planeta con presión demográfica y climática creciente. La interdependencia entre estos recursos obliga a un diseño sistémico que supere enfoques fragmentados.
La transición energética, aunque crucial, presenta enormes desafíos. Según expertos como Vaclav Smil, reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que aún representan más del 80 % del consumo mundial, es un proceso complejo que demandará décadas y grandes inversiones. La adopción de energías renovables crece, especialmente la solar y eólica, pero esta transformación requiere materiales críticos en volúmenes sin precedentes, y enfrenta obstáculos políticos y físicos. Innovaciones tecnológicas y un marco político adecuado son fundamentales para avanzar, pues la inversión en sostenibilidad debe entenderse como una apuesta por la prosperidad futura.
Europa emerge como líder en políticas integradas que conectan energía, agua y alimentación, con ciudades como Ámsterdam y Malmö impulsando modelos urbanos sostenibles replicables. Iniciativas en el sur de Europa combinan desalinización solar, agricultura de precisión y reutilización de aguas, demostrando que no existe una única solución, sino múltiples estrategias adaptadas a contextos locales. La clave está en un optimismo condicional que apueste por acciones concretas y coordinadas para alcanzar los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible.
Abandonar el paradigma fragmentado del "menos carbono" para adoptar una mirada sistémica no es solo deseable: es imprescindible.
Durante años, las estrategias de sostenibilidad se han formulado en torno a un único eje: la reducción de emisiones. El carbono, y su huella, se ha convertido en el enemigo visible y cuantificable de la lucha contra el cambio climático. Pero en un contexto de tensiones ecológicas, sociales y geopolíticas crecientes, esa mirada parcial ya no basta. Hoy se impone una pregunta más amplia: ¿cómo garantizar el acceso seguro y sostenible a los sistemas que realmente sostienen la vida —energía, agua y alimentación— en un planeta sometido a múltiples presiones?
El informe Megatrends 2025 de la Fundación Innovación Bankinter señala precisamente esa necesidad de abandonar enfoques fragmentados para abrazar una visión interconectada, holística. La energía no puede aislarse del agua; la agricultura no puede diseñarse al margen del consumo energético o de la disponibilidad hídrica. Solo un diseño sistémico puede generar resiliencia estructural y duradera en un planeta cuya población sigue creciendo y concentrándose en franjas climáticas cada vez más limitadas y pobladas.
La cuestión energética
No obstante, la cuestión energética sigue siendo la protagonista del debate y, como recuerda Vaclav Smil, científico checo-canadiense y profesor emérito de la Universidad de Manitoba, uno de los pensadores más influyentes en energía, sostenibilidad y sistemas complejos,»reemplazar el 80 % de los combustibles fósiles utilizados a nivel mundial es un asunto muy, muy, muy difícil».
Además, subraya: «Somos una civilización basada en combustibles fósiles. Nuestra riqueza material, nuestra calidad de vida —se lo debemos casi todo, más del 90 %, a los combustibles fósiles”. Esta perspectiva invita a abandonar los discursos voluntaristas y abrazar el realismo: transitar hacia un modelo realmente sostenible exige décadas, inversiones sostenidas y decisiones guiadas por la ciencia, no solo por la ambición política.
De hecho, aunque el discurso dominante celebra el crecimiento de las energías renovables, la realidad global sigue fuertemente anclada en los fósiles. Según los últimos datos disponibles de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), en 2023 el 81,5 % del consumo energético primario mundial provenía de carbón, petróleo y gas. Eso sí, en Europa, esta cifra bajó al 67 %, gracias a políticas más agresivas y una mayor electrificación del sistema.
Lo cierto es que la transición energética no está exenta de límites físicos ni de obstáculos políticos. Si por un lado, la demanda de materiales críticos se disparará en los próximos años, por el otro, la fragmentación internacional complicará la adopción de políticas compartidas. La dirección es correcta pero el camino sigue siendo muy largo.
En 2025, la IEA estima que el gasto total en energía llegará a 3,3 billones de dólares, de los cuales 2,2 billones serán destinados a tecnologías limpias (renovables, nuclear, redes, almacenamiento). A pesar de ser récord, este volumen representa solo el 37 % de lo necesario para cumplir el objetivo de cero emisiones, ya que las mismas estimaciones de la IEA calculan una necesidad de entre 4,8 y 5 billones anuales hasta 2030‑2050. En este contexto, pensar en la evolución del paradigma energético global exige realismo.
Las renovables siguen siendo la punta de lanza del cambio. La energía solar es la que más crece: su capacidad instalada global supera ya los 1.400 GW, generando el 5,5 % de la electricidad mundial. La eólica le sigue con fuerza, y nuevas tecnologías como el hidrógeno verde o las baterías de segunda vida prometencomplementar el mix. La energía nuclear representa el 9 % de la generación eléctrica global pero algunos países la consideran esencial para mantener la estabilidad del sistema. No obstante, si seguimos las políticas actuales, los combustibles fósiles aún representarán el 62 % de la energía primaria en 2050.
Una transición complicada que pasa por la innovación
Estos datos confirman la dificultad de la transición. Según Smil: «La energía renovable parece una gran solución, pero es extremadamente intensiva en materiales«. Por ejemplo, «un coche eléctrico necesita 85 kg de cobre, frente a los 25 kg de uno convencional. Si multiplicamos por 1.500 millones de vehículos, hablamos de 150 millones de toneladas de cobre”. Además del cobre, la transición energética requerirá litio, níquel, cobalto y tierras raras en volúmenes sin precedentes.
Por tanto, más que eliminar una fuente energética, o buscar alternativas que lo solucionen todo, se trata de rediseñar por completo el conjunto del sistema de abastecimiento y distribución de las ‘fuentes primarias de la vida’, incluidas agua y alimentos. Las tecnologías emergentes que pueden acelerar la transición incluyen baterías de flujo, sistemas de gestión predictiva del agua, biofabricación de alimentos, nuevos materiales de bajo impacto y, por supuesto, inteligencia artificial aplicada al control energético.
Sin embargo, como subraya Dimitri Zenghelis, economista de la Universidad de Cambridge y de la London School of Economics, que asesora a gobiernos e instituciones sobre economía del clima, innovación y desarrollo sostenible, «la innovación no surge en el vacío. Está moldeada por políticas, instituciones e incentivos”.
Por tanto, añade, hay que “cambiar la idea según la cual todo esto representa solamente un gasto: es una inversión en prosperidad futura. El Estado debe tomar la iniciativa para dirigir la economía hacia las oportunidades”. Si esto se hiciera, asegura el experto, “Se podría llegar a cubrir entre un 50% y un 90% del objetivo Net Zero en tan solo 5 años, y sin costes adicionales”.
Múltiples respuestas para múltiples problemas
Pese a representar apenas el 7% de la población mundial, y con proyecciones de un ulterior declive, Europa intenta asumir una posición de liderazgo normativo en la transición energética. Estrategias como el Pacto Verde Europeo, el programa Horizonte Europa y la iniciativa Farm to Fork apuntan precisamente a una integración creciente entre políticas agrícolas, energéticas y ambientales, el mismo del enfoque Water-Energy-Food Nexus, impulsado por la FAO.
Las ciudades, en particular, están asumiendo un rol protagonista como laboratorios de innovación. En Ámsterdam, Copenhague y Milán, por ejemplo, se están desarrollando modelos urbanos que integran energía renovable, economía circular del agua y producción alimentaria local. El caso de Hyllie, en Malmö (Suecia), es paradigmático.
Este barrio fue diseñado comopiloto de sostenibilidad: su red energética combina fuentes solares, eólicas, biogás, calor residual industrial y residuos urbanos. Todo el sistema se gestiona mediante una plataforma digital llamada Ectogrid, que equilibra oferta y demanda en tiempo real. El modelo ha sido replicado en Silvertown (Londres) y otras ciudades europeas. Este tipo de iniciativas muestra que integrar sistemas no solo es posible, sino también rentable y replicable.
Países como España, Italia y Portugal —afectados por estrés hídrico— concentran la mayoría de proyectos piloto en integración sistémica, lo que posiciona a Europa del sur como pionera en este enfoque. En Andalucía, estudios recientes han identificado sinergias entre desalinización alimentada por energía solar, agricultura de precisión y reutilización de aguas, capaces de generar beneficios cruzados para cada sector. Por su parte, los Países Bajos están liderando la innovación en agricultura vertical combinando inteligencia artificial, sistemas cerrados de agua y fuentes renovables.
Lo que parece claro es que no habrá una única solución milagrosa. La transición se construirá con múltiples fuentes, adaptadas a contextos locales, respaldadas por infraestructura inteligente y orientadas por políticas públicas coherentes. Como avisa Zenghelis: «El optimismo complaciente es como esperar a Papá Noel. Lo que necesitamos es un optimismo condicional: conseguiremos lo que queremos si hacemos lo que se necesita”.