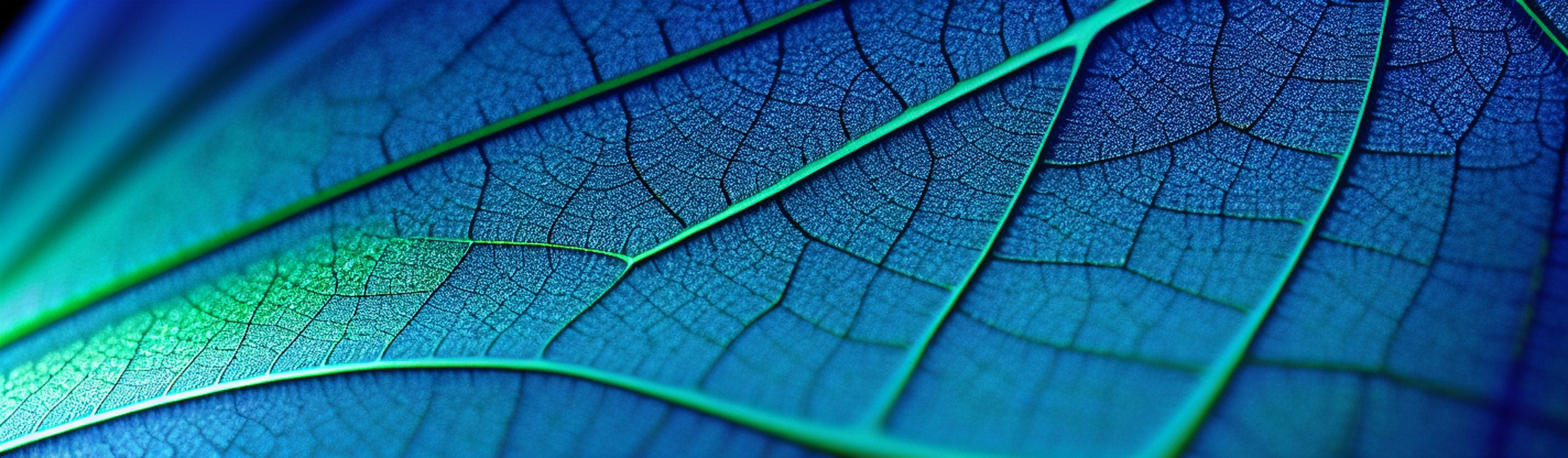Energia
Energía de fusión: el futuro que por fin empieza a hacerse realidad, con Sehila González

¿Y si la energía más limpia, segura y abundante ya estuviera a punto de llegar? La fusión nuclear, durante décadas una promesa lejana, entra por fin en fase de comercialización. webinar del Future Trends Forum, la experta internacional Sehila González (Clean Air Task Force) explica por qué esta vez es diferente
La energía de fusión ha sido durante décadas una promesa científica y tecnológica con el potencial de transformar el sistema energético global. Su atractivo es innegable: generar electricidad sin emisiones de CO₂, sin residuos radiactivos de larga duración y con combustibles abundantes. Pero el camino desde la teoría hasta una aplicación comercial real ha sido largo y lleno de desafíos.
En el marco del Future Trends Forum (FTF), el think tank de la Fundación Innovación Bankinter, se ha celebrado un nuevo webinar, esta vez con Sehila González, Directora global de Energía de Fusión en Clean Air Task Force (CATF) y una de las voces más autorizadas sobre el impulso global de la energía de fusión. La sesión ha sido conducida por Juan Moreno, Director de la Fundación.
Este artículo recoge las ideas clave del encuentro: desde los fundamentos de la fusión hasta el auge de las inversiones privadas en fusión y el papel de los gobiernos, pasando por los avances regulatorios, los desafíos tecnológicos y la necesidad de comunicar mejor esta revolución energética en ciernes.
Si quieres ver el webinar completo, puedes hacerlo en este vídeo:
El impulso global de la energía de fusión con Sehila González de Vicente
Del CIEMAT a Clean Air Task Force: la trayectoria internacional de Sehila González
La física, los materiales avanzados y la energía marcaron el inicio de la carrera de Sehila González, una de las voces más influyentes en el impulso global de la energía de fusión. Su recorrido empezó en el CIEMAT, donde realizó su doctorado en materiales para fusión tras obtener una beca vinculada al proyecto ITER, al que España optaba como país anfitrión.
Desde entonces, su trayectoria ha sido tan internacional como el propio ecosistema de la fusión. Sehila ha trabajado en Bélgica, Alemania (liderando el programa europeo de materiales desde lo que hoy es EuroFusion) y Viena, donde estuvo al frente de las actividades de fusión en la Agencia Internacional de Energía Atómica durante más de ocho años.
Actualmente, dirige el programa global de fusión en Clean Air Task Force (CATF), un think tank estadounidense independiente que promueve tecnologías limpias desde el punto de vista técnico, regulatorio y financiero. CATF detectó hace unos años que la fusión pasaba de ser promesa a opción real, y creó un programa específico con Sehila al frente.
Además de su labor técnica y estratégica, González lidera también la iniciativa Women in Fusion, una red global para visibilizar y apoyar a las mujeres en este sector, históricamente dominado por hombres.
Antes de entrar en los avances, retos y oportunidades de esta tecnología, Juan Moreno planteó una pregunta esencial para quienes aún no están familiarizados con el tema: ¿qué es exactamente la energía de fusión?
¿Qué es la fusión y por qué es tan prometedora?
La energía de fusión es, en esencia, lo contrario de la fisión. Mientras que la fisión divide un átomo pesado como el uranio para liberar energía, la fusión une dos núcleos ligeros -normalmente isótopos del hidrógeno- y genera una enorme cantidad de energía en el proceso. En ambos casos, la clave está en la ecuación de Einstein (E=mc²), que convierte una pequeña pérdida de masa en una gran cantidad de energía.
Lo interesante de la fusión es su altísima densidad energética: con una planta relativamente pequeña, se puede producir una cantidad de energía enorme. De hecho, esta es la misma reacción que alimenta al Sol y a las estrellas. La fusión es, literalmente, la energía que hace que el Sol brille.
Pero replicar ese proceso en la Tierra no es tarea fácil. Hace falta una máquina capaz de unir esos núcleos bajo condiciones extremas, mantenerlos lo suficientemente estables y durante el tiempo necesario para que se produzca la reacción. Por eso existen múltiples diseños y tecnologías en desarrollo: no hay un único camino para lograrlo.
A diferencia de la fisión nuclear, que ya está en uso comercial desde hace décadas, la fusión requiere tecnología mucho más avanzada y sofisticada. Aun así, el potencial de esta fuente de energía limpia, segura y prácticamente inagotable, justifica el esfuerzo.
Fusión: la energía del Sol, sin emisiones ni límites de espacio
La energía de fusión no solo es limpia; es también la fuente de energía más fundamental que conocemos. Como explicó Juan, toda la energía que usamos en la Tierra -desde la solar hasta la eólica o la hidráulica- proviene, directa o indirectamente, del Sol. Y el Sol brilla gracias a la fusión.
Frente a otras energías limpias, la fusión presenta ventajas clave:
- Cero emisiones de CO₂ y ningún otro gas contaminante. El proceso consiste únicamente en unir dos núcleos atómicos, sin combustión, sin residuos atmosféricos.
- Una densidad energética inigualable. Un solo kilo de combustible de fusión (deuterio y tritio) equivale a la energía de 100 kilos de uranio o de 10.000 toneladas de carbón.
- Menor uso de suelo. Una planta de fusión puede generar enormes cantidades de energía ocupando muy poco espacio. Esto puede no ser crítico en países con mucho territorio disponible, pero resulta esencial para regiones densamente pobladas como Japón, Singapur o ciertas zonas de Europa.
Estas características posicionan a la fusión como una solución energética global que, además de sostenible, es escalable y viable incluso en contextos urbanos o geográficamente limitados.
De agua y litio: el combustible limpio y abundante de la fusión
Además de ser limpia y densa energéticamente, la fusión es también una fuente prácticamente inagotable. ¿Por qué? Porque su combustible principal, el deuterio y el tritio, es accesible y abundante.
El deuterio es un isótopo del hidrógeno que se encuentra en el agua del mar. El tritio, también un isótopo del hidrógeno, no se encuentra de forma natural en grandes cantidades, pero puede generarse dentro del propio reactor de fusión, a partir de una reacción con litio. Es lo que se conoce como un sistema autosuficiente: la máquina produce su propio combustible mientras genera energía.
En la práctica, esto significa que los elementos clave de la fusión son agua de mar y litio, dos recursos disponibles en gran parte del planeta y ya utilizados, por ejemplo, en baterías.
Otra ventaja clave: la seguridad intrínseca del proceso. A diferencia de la fisión, que implica reacciones en cadena que hay que controlar constantemente, la fusión no puede descontrolarse. Si no se mantienen las condiciones extremas (temperatura, presión y densidad), la reacción simplemente se apaga. No hay posibilidad de un “accidente nuclear” al estilo tradicional. Y aunque esto hace que lograr una reacción estable sea un reto técnico enorme, también es lo que convierte a la fusión en una de las fuentes de energía más seguras que podemos imaginar.
Del laboratorio al burning plasma: cómo sabemos que la fusión está cerca
La combinación de deuterio, tritio y litio convierte a la fusión en una fuente de energía limpia, abundante y segura. Pero lograr que la reacción se mantenga no es trivial. Para que la fusión ocurra en una máquina terrestre, deben cumplirse tres condiciones simultáneamente: temperatura, densidad y tiempo de confinamiento. Es lo que se conoce como el criterio de Lawson o triple producto.
Este parámetro es clave para medir si una máquina se acerca o no al punto en el que la fusión realmente ocurre. Si el triple producto está por debajo del umbral necesario, no hay reacción. Si lo supera, se entra en lo que los expertos llaman burning plasma: una etapa donde el plasma comienza a mantenerse por sí mismo y a generar más energía de la que consume.
Como explicó Sehila, hay una gráfica muy conocida en la comunidad científica que muestra cómo han evolucionado los distintos diseños de reactores -desde los primeros tokamak en los años 50 hasta máquinas actuales como los stellarators, o los dispositivos inerciales. En esa curva ascendente ya se encuentran grandes proyectos como ITER (el reactor internacional en construcción en Francia), SPARC (de Commonwealth Fusion Systems, en Boston) o EAST, en Hefei, China.
La tendencia es clara. Ya no se trata de preguntarse si llegaremos a la fusión comercial, sino cuándo. El progreso técnico, el interés inversor y la colaboración internacional han acelerado la carrera.
Cien millones de grados: la magnitud del reto
Si el triple producto es la fórmula clave para lograr la fusión, la temperatura es uno de sus factores más exigentes. Para que se produzca la ignición, el plasma tiene que alcanzar alrededor de 100 millones de grados Celsius. Es una temperatura que ningún otro dispositivo en la Tierra necesita alcanzar ni puede soportar directamente.
¿Por qué tanto? En el Sol, la fusión ocurre a temperaturas más bajas porque la gravedad solar crea una densidad enorme. Pero en la Tierra no disponemos de esa presión natural, así que tenemos que compensar con más temperatura. Y si usáramos otros combustibles, como deuterio-deuterio (más limpios pero menos reactivos), la temperatura tendría que duplicarse, lo que aumenta aún más el reto tecnológico.
Este es uno de los grandes desafíos: no existe ningún material que resista esas temperaturas. Por eso, en lugar de contener el plasma con paredes físicas, se utiliza un truco fundamental de la física: el confinamiento magnético.
El plasma está formado por partículas cargadas, y eso permite controlar su movimiento usando campos magnéticos generados por bobinas superconductoras. Así, se consigue que el plasma quede “suspendido” sin tocar las paredes del reactor. Si lo hiciera, las fundiría al instante.
Aquí es donde entran en juego los imanes. Son la herramienta que permite mantener el plasma estable y en el lugar preciso el tiempo suficiente para que ocurra la fusión. Su desarrollo ha sido clave para los avances recientes en muchos de los diseños actuales.
Tokamaks, láseres y más: los caminos hacia la fusión
Confinar plasma a 100 millones de grados sin que toque nada no es ciencia ficción: es el día a día del diseño de reactores de fusión. Y en ese reto han surgido distintas estrategias tecnológicas, cada una con su propio enfoque. Todas buscan lo mismo -superar el triple producto y alcanzar la ignición-, pero lo hacen por caminos distintos.
Los más conocidos son los tokamaks y los stellarators, ambos con diseños toroidales (sí, como un donut). En ellos, el plasma circula en forma de anillo y se mantiene suspendido mediante campos magnéticos generados por potentes imanes superconductores. Mientras que los tokamaks -como ITER o SPARC- son los más desarrollados, los stellarators -como el Wendelstein 7-X en Alemania- ofrecen una alternativa más estable, aunque más compleja de construir.
Pero no todo se basa en imanes. Existe también el enfoque inercial, donde el confinamiento no es magnético, sino por compresión. Aquí se utiliza un pequeño “pellet” -una microesfera con deuterio y tritio- que se bombardea con láseres de altísima precisión, calentándola y comprimiéndola hasta que se produce la fusión. En diciembre de 2022, el laboratorio NIF (National Ignition Facility) en California consiguió por primera vez una Q mayor que 1, es decir, liberó más energía de la que se utilizó para iniciar la reacción. Fue un hito histórico.
Entre ambos extremos se encuentra un tercer enfoque: la fusión magneto-inercial, que combina compresión física con confinamiento magnético. Utiliza campos magnéticos para calentar y controlar el plasma, pero también lo comprime con sistemas mecánicos, como pistones, aumentando su densidad sin depender tanto de temperaturas extremas.
Cada una de estas tecnologías juega con los tres parámetros clave del criterio de Lawson -temperatura, densidad y tiempo- y representa una vía complementaria hacia el mismo objetivo: hacer de la fusión una fuente de energía limpia, segura y comercialmente viable.
¿Por qué ahora? Tecnología, urgencia y capital privado
Durante décadas, la energía de fusión fue una promesa que parecía siempre a 30 años vista. Pero eso ha cambiado. Hoy, no solo hablamos más que nunca de fusión, sino que vemos un camino real hacia su comercialización. ¿Qué ha pasado?
Según Sehila González, hay dos grandes razones:
- Avances tecnológicos clave
En los últimos años se han producido breakthroughs (adelantos decisivos), especialmente en un componente crítico: los imanes superconductores de alto campo y alta temperatura (HTS). Estos imanes permiten crear campos magnéticos mucho más potentes, lo que reduce drásticamente el tamaño y coste de los reactores de fusión.
El contraste es claro: ITER, el gran proyecto internacional en Francia, tiene un radio de 6,2 metros y usa imanes de 5 teslas. SPARC, el reactor que se construye en Boston por Commonwealth Fusion Systems, tiene un radio de solo 1,85 metros y utiliza imanes de 12 teslas. Es decir, una máquina tres veces más pequeña, pero con el mismo potencial energético. ¿La consecuencia? Menor tamaño, menor coste y tiempos de desarrollo mucho más cortos.
- Necesidad energética urgente
Ya no se trata solo de poder hacer fusión, sino de que la sociedad la necesita. Necesitamos nuevas fuentes de energía que sean limpias, firmes y seguras. Y la fusión cumple con esos tres requisitos. Este nuevo contexto ha atraído una oleada de inversión privada, algo impensable hace apenas una década.
Además, esta revolución no viene solo del mundo de la fusión. Tecnologías desarrolladas en otros sectores -como los HTS aplicados en resonancias magnéticas- se están aprovechando ahora en los reactores. Lo que antes era caro, voluminoso y experimental, hoy empieza a ser compacto, viable y más accesible.
Por eso, por primera vez en 50 años, la pregunta ya no es si algún día llegará la fusión, sino cuándo será una realidad comercial.
La inteligencia artificial: el nuevo acelerador de la fusión
A los avances en imanes superconductores y al empuje del capital privado se suma una tercera fuerza transformadora: la inteligencia artificial. Según Sehila González, la IA ya está acelerando la fusión.
¿Por qué? Porque construir un reactor de fusión implica optimizar miles de parámetros con datos escasos, incompletos o poco fiables. Un escenario perfecto para aplicar modelos de IA, que pueden analizar patrones complejos, predecir comportamientos y encontrar diseños más eficientes en menos tiempo.
La IA está ayudando a:
- Optimizar el diseño de reactores, ajustando variables que antes requerían años de simulaciones y ensayos físicos.
- Controlar el comportamiento del plasma en tiempo real, anticipando inestabilidades y corrigiendo desviaciones al instante.
- Reducir los costes y tiempos de desarrollo, acelerando los ciclos de iteración tecnológica.
Pero además, la IA también multiplica la urgencia energética. ¿Por qué? Porque el propio desarrollo de inteligencia artificial -con sus enormes modelos y centros de datos- dispara la demanda eléctrica. Ya hay centros de datos que consumen más de 1 gigavatio: el equivalente a una central nuclear entera. Para ponerlo en contexto, todas las centrales nucleares activas en España suman 7 GW.
Así que la inteligencia artificial no solo está ayudando a construir la fusión. También está haciendo que la necesitemos más que nunca.
¿Y qué hacemos con tanta energía? Retos técnicos y regulatorios
Una de las preguntas más frecuentes es también la más sencilla: “¿Cómo se convierte la energía de fusión en electricidad?”. La respuesta, como explicó Sehila González, es directa: igual que en una central térmica tradicional.
No hay innovación en ese punto final del proceso. Lo que cambia es cómo se genera el calor. En una planta de fusión, el calor se obtiene del plasma en ignición, se utiliza para calentar agua, y el vapor mueve una turbina que genera electricidad. Lo demás -el transporte de esa energía a la red- es tecnología madura.
Lo realmente innovador está antes: cómo se logra ese calor extremo de forma limpia, segura y controlada. Y ahí, aunque el progreso es real, los retos técnicos siguen siendo enormes.
Materiales extremos para condiciones extremas
En una reacción de fusión con deuterio y tritio, se libera un neutrón de 14 MeV. Esos neutrones, como no tienen carga, no se pueden controlar con campos magnéticos. Viajan libremente y golpean los materiales del reactor, generando desgaste, degradación y, en algunos casos, residuos activados.
Estos neutrones son mucho más energéticos que los de la fisión tradicional (2,5 MeV), por lo que los materiales deben ser mucho más resistentes. Europa lleva años liderando este campo con desarrollos como Eurofer 97, una aleación diseñada para resistir los embates del entorno de fusión.
Además, los materiales de la “primera pared”, es decir, los que están en contacto directo con el plasma, deben soportar condiciones extremas de temperatura y radiación. Esto convierte al diseño de materiales en uno de los campos más críticos (y con más oportunidades industriales) de la fusión.
Mantenimiento remoto y oportunidades para la industria
Otro gran reto es el mantenimiento. Dado que las condiciones dentro de un reactor de fusión no permiten la intervención humana directa, todo debe hacerse mediante robótica y acceso remoto. Esto no solo implica complejidad técnica, sino que abre nuevas oportunidades para empresas de ingeniería, automatización y robótica avanzada.
¿Y los residuos?
Aunque la fusión no genera residuos radiactivos de larga vida, sí hay materiales que se activan por la exposición a los neutrones. Es una diferencia fundamental con la fisión: no hay reacción en cadena, no hay riesgo de colapso, y los residuos son más manejables y a menor escala. Aun así, se requiere un marco regulatorio claro, diferenciado del nuclear tradicional.
Aquí, como en otros aspectos, la fusión necesita no solo avances técnicos, sino también adaptación normativa. La regulación actual -pensada para la fisión- no siempre encaja con la realidad de la fusión, y muchos expertos piden que se actualicen los marcos legales para acelerar el despliegue comercial de esta tecnología.
Spillovers, gemelos digitales y un centro clave en España: la fusión como motor de innovación
La energía de fusión no solo promete transformar el sistema energético global. Como ocurrió con la carrera espacial, está generando un potente efecto spillover: tecnologías desarrolladas para soportar las condiciones extremas de la fusión están empezando a aplicarse en campos como la medicina nuclear, la industria aeroespacial, la robótica, la fabricación de materiales avanzados o la inteligencia artificial aplicada a procesos físicos complejos.
Si algo funciona dentro de un reactor de fusión, donde operan temperaturas de 100 millones de grados y campos magnéticos de 12 teslas, puede funcionar en casi cualquier otro entorno.
Y en el corazón de este salto tecnológico, España juega un papel clave. En Granada se está construyendo IFMIF-DONES, una instalación única en el mundo que permitirá bombardear materiales con neutrones de 14 MeV -como los generados por reacciones de fusión- para verificar su resistencia real. Sin este tipo de instalaciones, no se puede escalar la fusión a nivel industrial, porque ningún regulador aprobaría una flota de reactores sin datos experimentales validados. IFMIF-DONES pone a España en el centro del mapa global de la energía de fusión.
Integración en la red y casos reales: la fusión ya encuentra su espacio
Una de las grandes ventajas de la fusión es que, una vez generada, la energía se puede gestionar como cualquier otra fuente firme. Se transfiere a la red eléctrica mediante turbinas que convierten el calor en electricidad, como ya ocurre en centrales térmicas o nucleares tradicionales. Además, el calor residual puede aprovecharse para procesos industriales o almacenarse con tecnologías ya disponibles, como baterías térmicas o sales fundidas.
Ejemplo concreto: la empresa estadounidense Type One Energy ha firmado recientemente un acuerdo con Tennessee Valley Authority (TVA), una gran utility del sur de EE. UU. El objetivo: reutilizar una antigua planta de carbón clausurada como emplazamiento para su prototipo de reactor, Infinity-2. Este tipo de movimientos demuestra cómo la fusión no solo es compatible con las infraestructuras actuales, sino que puede acelerar una transición energética ordenada, reutilizando lo que ya existe y reduciendo los costes de implantación.
Más allá de los avances técnicos, este tipo de alianzas son clave para integrar la fusión en el sistema energético real, con todas las garantías de conexión, regulación y viabilidad operativa.
¿Habrá suficiente tritio y litio? ¿Y qué pasa con la regulación?
Antes de cerrar el bloque técnico, aún quedaba una duda en el chat del webinar: ¿serán suficientes los recursos para sostener la energía de fusión? La respuesta corta: sí.
El tritio, uno de los dos combustibles clave junto al deuterio, es escaso y tiene una semivida de unos 12 años, por lo que desaparece de forma natural. Hoy se obtiene como subproducto en algunos reactores de fisión, pero el objetivo en fusión es que cada reactor se autoabastezca: los neutrones generados en la reacción impactan sobre litio, produciendo así nuevo tritio dentro del propio sistema. Es lo que se conoce como un ciclo autosostenido.
¿Será el litio un cuello de botella? Tampoco. Sehila lo deja claro: los cálculos indican que la demanda de litio para fusión será mínima comparada con la que exige la industria de baterías. No hay riesgo de competencia real.
Una regulación a la altura de la tecnología
Donde sí hay tarea pendiente -y urgente- es en el marco regulatorio. A día de hoy, la mayoría de países no tiene una legislación específica para la fusión. El reflejo automático es intentar encajarla en la normativa de fisión nuclear, pero eso es un error.
Como subraya Sehila, la fusión no tiene nada que ver con la fisión: no hay reacción en cadena, no hay riesgo de meltdown, y los residuos son completamente distintos. Por eso, países como Reino Unido y Estados Unidos ya han avanzado hacia regulaciones diferenciadas, adaptadas a las características reales de la fusión. Japón, Finlandia y Alemania también están trabajando en ello. En España, el debate está sobre la mesa.
Lo importante no es que la regulación sea más laxa, sino que sea proporcionada, adecuada y clara, y que cumpla su función: proteger al público, a los trabajadores y al medioambiente, sin bloquear el desarrollo tecnológico.
Al final, como ocurrió con otras tecnologías emergentes, la regulación puede ser un freno… o un acelerador.
La carrera global por la fusión: inversión privada, polos de innovación y el papel de España
Uno de los grandes catalizadores del impulso actual de la energía de fusión ha sido la entrada del capital privado. En los últimos años, se han invertido más de 10.000 millones de dólares en startups y empresas del sector. Esto ha cambiado las reglas del juego.
Antes, la fusión era cosa de laboratorios y proyectos públicos a largo plazo. Ahora, con la inversión privada, los tiempos se acortan, la presión para llegar al mercado crece y nacen modelos de negocio que empujan hacia la comercialización real.
Estados Unidos y Reino Unido: el epicentro privado
Estados Unidos lidera con fuerza. Solo Commonwealth Fusion Systems, spin-off del MIT, ha levantado casi 3.000 millones de dólares. Le siguen docenas de startups como Type One Energy, TAE Technologies o Helion, cada una con su propia tecnología: tokamaks, stellarators, fusión inercial o enfoques híbridos.
En Reino Unido destaca Tokamak Energy, pero hay varias más. Ambos países cuentan con políticas públicas que apoyan el capital privado, crean entornos regulatorios favorables y activan esquemas de colaboración público-privada muy efectivos.
China: volumen, velocidad y visión estratégica
China juega en otra liga: volumen. Ha invertido desde los años 80 y ha pasado de recibir un tokamak donado por Alemania a construir algunos de los reactores más ambiciosos del mundo, como EAST, que ha batido récords de estabilidad, o BEST, su nuevo tokamak en Hefei. También está desarrollando infraestructuras punteras como CRAFT, dedicadas a la robótica y testado de materiales. Allí, la fusión se apoya en una visión clara: todo lo que pueda dar energía es estratégico.
Europa: el conocimiento está, pero falta política industrial
En Europa, la situación es paradójica: tenemos algunos de los mayores expertos y centros de investigación del mundo, pero no estamos sabiendo aprovecharlo para crear industria.
Las startups europeas se concentran en Alemania, con algunas iniciativas también en Reino Unido y Francia. Pero la mayoría del capital privado se está yendo a EE. UU., incluso procedente de empresas europeas. Por ejemplo, la petrolera ENI (Italia) es uno de los principales inversores en Commonwealth Fusion Systems, con sede en Boston.
Según Sehila González, Europa tiene una oportunidad única, pero necesita actuar rápido: coordinar inversiones, crear una regulación específica y fomentar que el conocimiento público dé el salto a la empresa.
De hecho, desde Clean Air Task Force han impulsado una propuesta de estrategia europea de fusión, alineada con el informe Draghi, y el próximo 4 de noviembre presentarán sus ideas en el Parlamento Europeo en Bruselas.
España: mucho más que un actor emergente
España tiene más capacidades de las que se reconocen habitualmente. Por un lado, está el CIEMAT, el laboratorio nacional de fusión, que coordina uno de los grupos más potentes del continente. A ello se suman universidades con grupos punteros en materiales, neutrónica o simulación, como la UNED o el CIT de Euskadi.
Pero lo más destacable es que en Sevilla hay un tokamak operativo, construido íntegramente en España por un grupo de la Universidad de Sevilla. Este equipo ya está explorando su transformación en la primera startup española de fusión, con tecnología madura y competitiva.
Además, está IFMIF-DONES, la instalación que se construye en Granada y que será clave para validar los materiales de futuros reactores. Sin esa pieza, la fusión nunca pasará del laboratorio a la industria.
Y no hay que olvidar que el tejido industrial español ya ha provisto componentes a ITER y se está organizando para hacerlo también con IFMIF-DONES. Esto consolida una supply chain nacional en fusión, que puede ser una ventaja estratégica en la transición energética.
“España puede ser un actor de primera línea. Tenemos la tecnología, el conocimiento y la industria. Solo falta alinear la política industrial y regulatoria para aprovechar el momento”, resume Sehila.
¿Cuándo llegará la fusión? De la promesa eterna a la cuenta atrás real
Durante décadas, la energía de fusión ha sido “la energía del futuro… que siempre lo será”. El famoso chiste del “dentro de 30 años” ha acompañado a esta tecnología desde sus orígenes. Pero eso ha cambiado. Y no lo dicen solo los expertos, lo dice también la industria.
Hoy, empresas como Helion (que ya ha firmado acuerdos de compra con Microsoft o Nucor) proyectan tener sus primeras máquinas en 2028-2029. Tokamak Energy apunta a 2032 con su máquina en construcción en Virginia, respaldada por Google y Nvidia. Type One, que acaba de firmar un acuerdo con la utility estadounidense Tennessee Valley Authority, prevé su planta piloto para 2032-2033.
Según Sehila González, hay que distinguir tres etapas:
- Máquinas experimentales como SPARC (Commonwealth Fusion Systems) o PEST (China), previstas antes de 2030.
- Prototipos de plantas comerciales, que ya se parecen a una planta operativa, entre 2032 y 2035.
- Flotas industriales, a partir de 2040, con múltiples reactores conectados a la red.
¿Y qué pasará cuando la primera tecnología funcione? Una avalancha de inversión. Como en otros sectores tech, el primer hito técnico desatará rondas de financiación, salidas a bolsa y un efecto multiplicador.
Pero hay una condición: la regulación. “El país que no tenga una regulación adecuada se quedará fuera”, advierte Sehila. No solo será incapaz de desarrollar esta tecnología, sino que ni siquiera podrá adoptarla. Y la regulación no se improvisa: requiere tiempo, visión y voluntad política.
Su predicción:
“Para 2040, la energía de fusión tiene que estar en la red. En mayor o menor medida, pero tiene que estar generando electrones”.
Desde la Fundación Innovación Bankinter, seguiremos impulsando esta conversación. Porque la oportunidad es histórica. Europa y España tienen el conocimiento, la capacidad científica e industrial, y el momento es ahora. Solo falta activar las palancas adecuadas -regulación, financiación, talento- para no quedarnos fuera de la energía que puede reconfigurar el mapa energético mundial.
Próximo webinar: liderazgo en la fusión
Os emplazamos al próximo webinar del ciclo sobre energía de fusión del Future Trends Forum, que tendrá lugar el 30 de octubre, en el que contaremos con dos referentes internacionales:
- Susana Reyes, desde EE.UU., Vicepresidenta de Diseño de Cámaras y Plantas en Xcimer Energy, especializada en fusión por láser.
- Itxaso Ariza, desde Reino Unido, Directora de Tecnología (CTO) en Tokamak Energy, una de las startups más avanzadas en fusión magnética.
Dos mujeres españolas liderando desde el ámbito internacional el futuro energético.
Mientras tanto, os invitamos a leer el informe Energía de Fusión: una revolución energética en marcha y los artículos sobre las ponencias de algunos de los expertos que asistieron al foro.