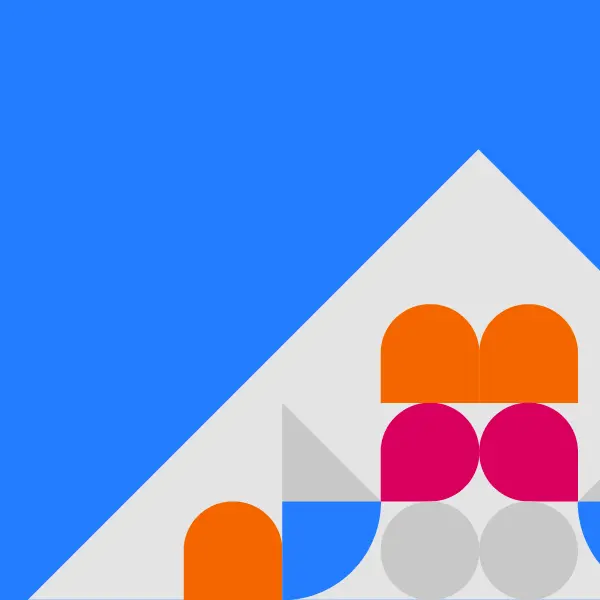Resumen generado por IA
En 2020, más del 57% de la población mundial vivía en zonas urbanas, cifra que seguirá aumentando, concentrando gran parte del crecimiento demográfico del siglo. En España, este fenómeno es más marcado, con menos del 15,9% de población rural. Esta concentración urbana hace que la movilidad inteligente sea crítica para el futuro, impulsando el uso de tecnología para planificar trayectos, combinar modos de transporte y mejorar la accesibilidad. La movilidad inteligente va más allá de la autonomía vehicular, incluyendo conectividad, electrificación, sostenibilidad y movilidad compartida, adaptándose a diversas tipologías urbanas y necesidades sociales.
Un desafío clave es garantizar que la movilidad inteligente sea inclusiva y accesible para todos, considerando a ancianos, menores y personas con diferentes capacidades. Además, es fundamental racionalizar el uso del espacio público, promoviendo modos activos como caminar o pedalear y aplicando innovaciones no solo a vehículos, sino también a la infraestructura vial, como peajes urbanos o carriles bici. La integración de tecnologías digitales y la revisión constante de políticas permiten equilibrar prioridades y mejorar la eficiencia urbana.
Finalmente, el aprovechamiento de infraestructuras heredadas, mediante adaptaciones como tomas de carga en farolas o urbanismo táctico, facilita la transición hacia ciudades disruptivas. La pandemia impulsó un replanteamiento de la movilidad hacia un modelo más social, sostenible y conectado, que optimiza recursos y mejora la calidad de vida urbana ante el crecimiento constante de la población en zonas urbanas.
La movilidad inteligente supondrá un alivio energético a medida que aumenta el porcentaje de la población que vive en zonas urbanas.
¿Qué porcentaje de población vive en zonas urbanas? En 2007, la mitad de la población mundial ya lo hacía. En 2020, ese porcentaje había superado ya el 57%, según datos de la ONU. Además, tal y como advierte el informe FTF Ciudades Disruptivas de Fundación Innovación Bankinter, todo hace pensar que buena parte del crecimiento demográfico esperado para este siglo se concentrará también en los núcleos urbanos.
En España, este fenómeno es aún más acusado. En 2020, menos del 15,9% de la población era rural, y bajando. Aquí el sorpasso urbano-rural ocurrió hacia 1970. Teniendo en cuenta esta evolución, todas las proyecciones indican que la movilidad inteligente de las ciudades será una infraestructura crítica.
Ciudades de todo el mundo han desplegado tecnología para mejorar la movilidad en su interior y periferia. También remodelan el trazado urbano para adaptarlo a las nuevas exigencias del milenio. Iniciativas como los Objetivos de Desarrollo por el Clima, la unión C40 o la red de Ciudades que Caminan, sumadas a los nuevos modos de movilidad e intermovilidad, marcan la diferencia.
¿Qué entendemos por movilidad inteligente?
El concepto de movilidad inteligente, explica Natalia de Estevan-Ubeda, asesora de Transporte I+D en la Comisión Europea, “se refiere al uso de tecnología y datos aplicados al transporte con la finalidad de planificar trayectos, acceder a diferentes modos de transporte, pagar por su uso y estar mejor informados para movernos de un sitio a otro”. Aunque su espectro abarca otros aspectos.
Dentro de la categoría de smart mobility se encontrarían tanto el nivel 3 de movilidad autónoma de los Tesla en Europa, como las plataformas móviles georreferenciadas y Google Maps, en las que es posible comparar rutas, o la aplicación de inteligencia artificial en Shanghái para diseñar rutas de autobús.
Dicho esto, el foco de lo que es “inteligente” está desplazándose. Como señala Raúl Rojas —profesor en el Departamento de Matemáticas e Informática de la Universidad Libre de Berlín e investigador en Inteligencia Artificial y redes neuronales— en el podcast Innoverse de Fundación Innovación Bankinter, “en el mundo de la movilidad del futuro hay mucho más que la movilidad autónoma”. Como norma general, la población lo que busca es moverse “de la forma más eficiente posible”.
Natalia de Estevan-Ubeda comenta que se están introduciendo conceptos como “conectividad, electrificación, sostenibilidad y movilidad compartida” y, en función de la tipología urbana, algunos toman más relevancia que otros. También se están introduciendo elementos de accesibilidad universal que tengan en cuenta todas las movilidades, necesidades y capacidades.
La movilidad inteligente ha de ser inclusiva y accesible
“El reto de la inclusión social en el planteamiento de la movilidad es complejo”, dice Natalia de Estevan-Ubeda, sobre todo en un contexto en el que el porcentaje de población que vive en zonas urbanas no deja de crecer.
Lo que ocurre es que sistemas inteligentes como la movilidad autónoma basada en el turismo —el coche— pueden agudizar desigualdades sociales si no se compaginan con políticas de acceso a la movilidad pública masiva o si no se despliegan carriles protegidos para bicis.
La movilidad inteligente ha de mirar a todos los colectivos y preguntarse qué cuota del espacio público asignar a cada movilidad, o qué herramientas e innovaciones tecnológicas incluir en cada una. Por ejemplo, es imprescindible atender a hechos como que los ancianos y los menores de edad necesitan autonomía en su movilidad y, por tanto, espacios protegidos como aceras continuas o carriles preservados.
Si se pone el foco en la vertiente tecnológica de la movilidad inteligente, Natalia de Estevan-Ubeda pone el acento en la brecha generacional y de acceso a internet: “estamos hablando de cómo ayudar, por ejemplo, a la generación de nuestros mayores a usar una aplicación para ver a qué hora pasa el autobús para ir al mercado o a hacer una reserva en un vehículo de transporte privado para ir al médico”.
El foco en la demanda: medir e inducir movilidad
La demanda del espacio público o vial es uno de los grandes factores a la hora de plantear uno u otro sistema de movilidad. Tradicionalmente se partía de un sesgo de confirmación, bajo el cual si una movilidad parecía demandarse, se ampliaba su infraestructura. En la actualidad, se sabe que el mecanismo es inverso: se usa más aquella infraestructura que más se despliega.
Al respecto, casi todas las ciudades grandes y muchas de las de tamaño mediano ya están implementando una racionalización del espacio y la devolución de este a modos activos —caminar y pedalear—. En el podcast Innoverse, Raúl Rojas pone el foco en ciudades como Londres, que ha introducido peajes urbanos —“para entrar a la ciudad hay que pagar” — o en los cambios de usos viales de Berlín, donde “se redujo la capacidad para los coches al añadir un carril para las bicis”.
Esto también es movilidad inteligente, aunque la innovación no es aplicada a los vehículos sino a la vía o a la forma de medir diferentes impactos ambientales y sociales. En este caso los datos de las estaciones meteorológicas son de gran ayuda. También lo son los modelos computacionales basados en la demanda o la ciencia ciudadana, como medir el CO₂ mientras se pedalea.
“Una política de movilidad, con su estrategia de implementación, tiene que pasar por un proceso de modelización de la demanda y del impacto de su introducción”, explica Natalia de Estevan-Ubeda, que pone el foco en la revisión sistemática de las medidas adoptadas y en un equilibrio entre el espacio compartido y asignado a cada movilidad.
En este sentido, la experta apuesta por “establecer claramente la jerarquía de uso de los espacios públicos” teniendo en cuenta no solo los usos actuales, sino también las necesidades o los usos que se espera tener en el futuro, También se deben resolver de forma innovadora las “prioridades conflictivas” (conflicting priorities) como pueda ser, por ejemplo, la que surja entre peatonalización y vehículos de mudanzas.
El reto de aprovechar la infraestructura heredada

En tecnología, el legacy son todos aquellos elementos heredados de sistemas previos y que condicionan el desarrollo de las innovaciones (path dependence). Por ejemplo, el teclado QWERTY del móvil viene heredado de la máquina de escribir inglesa. En movilidad este legacy es omnipresente y ubicuo, especialmente en materia de infraestructura vial.
Sin embargo, es posible aprovechar ese path dependence para diseñar movilidad inteligente que se adapte a la herencia. Por ejemplo, es posible añadir tomas de carga lenta en la base de las farolas, una solución de movilidad eléctrica usada en Londres o Berlín. Al ser carga lenta, no hace falta cambiar la red eléctrica, pero esta puede ser aprovechada para un uso que no se contempló en su diseño.
Otro ejemplo de adaptación del legacy en materia de movilidad es el urbanismo táctico. En lugar de realizar obras de gran calado en una autopista ahora ciclista y peatonal, como la que discurre junto al Sena en París, se ha dejado el pavimento y se ha señalizado tanto físicamente como en capas digitales como “peatonal”. Es un modo un tanto virtual de lograr el objetivo que funciona muy bien.
Repensar la movilidad inteligente de las ciudades
En sus inicios, movilidad inteligente era movilidad de alta capacidad. Lo importante era el flujo de vehículos y la velocidad. Luego vino la smart city digital, cuyo valor radicaba en la conexión y, tras ella, la movilidad inteligente basada en el metabolismo urbano. Ahora entramos en una nueva fase de ciudades disruptivas y el objetivo, dice Raúl Rojas, de “repensar las ciudades”.
Las modificaciones en los hábitos producidas por la pandemia de la COVID-19, que ha reducido la necesidad de vehículos privados circulando por el tejido urbano, han sido grandes catalizadores del cambio hacia una movilidad inteligente como una movilidad inclusiva, con foco en lo social y con un mejor aprovechamiento de recursos y energía.
Lo que exige una movilidad optimizada, en palabras de Natalia de Estevan-Ubeda, es “un replanteamiento de la infraestructura digital en las ciudades”. La intermodalidad solo puede darse cuando esta infraestructura digital está conectada entre sí, y las redes de transporte público “hablan” y comparten datos con el GPS o con los servicios privados de sharing.
Con el foco puesto en la mejora de la calidad de vida urbana, cada vez más ciudades están optimizando su movilidad para maximizar la conveniencia y confort de sus habitantes al tiempo que se amplía el espectro social de uso, se abarata el coste y se reduce el consumo energético de los viajes.
Que el porcentaje de la población que vive en zonas urbanas no deje de aumentar pone a prueba la eficiencia de estos espacios. Eso sí, las ciudades pueden trabajar mejor por una movilidad inteligente que involucre el uso de todas las formas de movilidad.

Consultora sobre movilidad de la Comisión Europea.